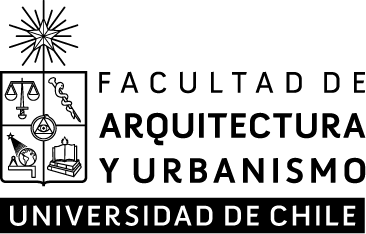“Hacer sentido de la ciudad”: Fabiola Godoy y su mirada desde la gestión urbana pública
 Fabiola Godoy Romero es arquitecta y jefa del Área de Proyectos Urbanos y Ciudad en el SERVIU de la Región del Biobío. Con más de dos décadas de experiencia en el sector público, ingresó al Magíster en Urbanismo el año 2021 con el objetivo de ampliar su mirada sobre los desafíos urbanos desde una perspectiva más reflexiva e interdisciplinaria. En esta entrevista, Fabiola comparte cómo la experiencia del posgrado ha fortalecido su práctica profesional, permitiéndole conectar la gestión diaria con nuevas herramientas de análisis, planificación y diseño urbano, todo con una profunda conciencia sobre las brechas sociales y la integración ecosistémica de las ciudades.
Fabiola Godoy Romero es arquitecta y jefa del Área de Proyectos Urbanos y Ciudad en el SERVIU de la Región del Biobío. Con más de dos décadas de experiencia en el sector público, ingresó al Magíster en Urbanismo el año 2021 con el objetivo de ampliar su mirada sobre los desafíos urbanos desde una perspectiva más reflexiva e interdisciplinaria. En esta entrevista, Fabiola comparte cómo la experiencia del posgrado ha fortalecido su práctica profesional, permitiéndole conectar la gestión diaria con nuevas herramientas de análisis, planificación y diseño urbano, todo con una profunda conciencia sobre las brechas sociales y la integración ecosistémica de las ciudades.
- ¿En qué te desempeñas hoy en el ámbito laboral? ¿Cuáles son las cosas más importantes que te dejó el magíster en Urbanismo? y ¿Cómo la has podido aplicar en tu trabajo?
Me desempeño en SERVIU región del Biobío en la Jefatura del Área de Proyectos urbanos y Ciudad, donde trabajamos en el desarrollo de diseños y contratación de distintos Programas del MINVU, tales como; Espacios Públicos, Diseño y Conservación de Parques Urbanos, Equipamientos, Proyectos del Programa Recuperación de Barrios en zonas urbanas y del Programa Pequeñas Localidades en zonas rurales, también trabajamos en Proyectos de movilidad sustentable como Ciclovías, Rutas peatonales y Corredores de Transporte Público, además de proyectos de Vialidades Urbanas, Infraestructura de Aguas Lluvias de la red secundaria, Pavimentos Participativos y también en el rol de aprobación de proyectos privados de Pavimentación y Aguas Lluvias para toda la región.
En relación a los aprendizajes que me dejó el Magíster en Urbanismo, lo sitúo bajo la perspectiva de trabajar ya un par de décadas en el sector público, con una carrera profesional dentro de la organización, donde la toma de decisiones requiere de rapidez, junto con estar bien fundamentadas. En esa línea, el postgrado me permitió expandir ideas y explorar con más libertad las problemáticas urbanas desde otras miradas, con énfasis en la interacción sociocultural, vinculando esos aprendizajes con mi propio camino laboral sin estar sujeto a la suma de agendas que están en juego en la práctica profesional diaria, aun cuando en el ejercicio académico de los cursos y talleres del Magíster se intenta emular el mundo real, no tiene las presiones permanentes, los cambios de objetivos y/o estrategias que están presentes en el trabajo diario, como tampoco el alto nivel de responsabilidad asociada a la toma de decisiones de los proyectos. El haber cursado el Magíster en esta etapa laboral, me permitió valorar la importancia del conocimiento adquirido en la práctica, un “aprendizaje en el hacer”, haciendo sentido a la experiencia acumulada, contexto que en el Magíster permite revertir a enseñanza-aprendizaje. Como plantea Schön (1978) en sus estudios sobre el Practicante que Reflexiona, como una investigación etnográfica, entregando perspectiva y significado al aprendizaje, asociado al ciclo de Kolb; Inmersión, Reflexión, Conceptualización, Aplicación. Algo que Phil Rice (2012) lo menciona también como los factores que van asociados a un proceso de aprendizaje, el Querer aprender; Necesitar aprender; Aprender “haciendo”; Aprender por medio de Feedback. y Aprender Haciendo sentido.
Este postgrado potenció un espacio donde las experiencias de cada uno y la interdisciplina suman, los aprendizajes de cada curso del Magíster me abrieron la posibilidad de desarrollar un espacio personal que me permitió tomar distancia de lo que hago en el día a día, mirarlo bajo otra perspectiva, conectarlo con mi propio tránsito profesional en mis años de desempeño sin las presiones del desempeño profesional, y conectar con nuevos aprendizajes interdisciplinares que es uno de los focos del Magister.
Esta larga explicación, refiere a los contextos para comparar cuales son los elementos que más destacaron para mí de la maestría.
-El primero es la provisión de tiempo y lugar para un ejercicio de aprendizaje, en contextos de vinculación con mi hacer profesional.
-Un segundo aspecto tiene relación con el aprendizaje de herramientas y métodos de aproximación a las problemáticas urbanas en una agenda limitada, pero de temáticas innovadoras.
-Un tercer aspecto en el ámbito personal, el factor de querer/necesitar aprender es establecido y protege ese limitado tiempo para el desarrollo del trabajo grupal y personal.
-Finalmente el interactuar con profesionales con más o menos experiencia, pero capaces de ver las ventajas de sistematizar praxis-teoría con mayor madurez.
Respecto de la Aplicación del Magíster en mi trabajo, las distintas asignaturas del Magíster entregaron herramientas de análisis y sistematización de información que tienen una aplicación muy directa en el trabajo diario, también desarrollamos análisis críticos y comparativos con distintas políticas, planes y proyectos urbanos en el contexto nacional e internacional, siempre bajo miradas interdisciplinares que como señalé antes, tienen un impacto directo en mirar el propio trabajo y tomar esos aprendizajes aplicándolos a la toma de decisiones. Destacó las miradas diversas que entregaban cada uno de los profesores en las clases y talleres, por ejemplo, Alberto Gurovich en lo multidisciplinar, Javier Wood (q.e.p.d) en la planificación, Camilo Arriagada en la comprensión de las dinámicas sociales y urbanas, Paola Velásquez en la guía de mi tesis en la coyuntura diseño urbano-servicios ecosistémicos, por citar algunos de ellos. Tal vez sea muy prematuro evaluar el impacto, pero no hay duda de que en el tiempo el aprendizaje adquirido tomará lugar en lo específico de la práctica y sobre todo en la integración a los desafíos que vienen. La Maestría fue y será un ejercicio de hacer sentido, que mejora la manera de abordar el trabajo cotidiano.
- ¿Qué cosas te gustaría hacer a futuro en el ámbito laboral? ¿Cómo el magíster te aportó aptitudes y herramientas para pensar en tu futuro profesional?
Me gustaría continuar en la línea de trabajo que desarrollo actualmente en el ámbito urbano, pero más que pensar qué quiero hacer a futuro, me planteo desafíos actuales ante las brechas, falencias y necesidades que demanda la actual gestión urbana, me interesa avanzar en integrar las distintas capas de la planificación urbana que impactan directamente en los proyectos, ya que actualmente hay una desintegración entre los distintos instrumentos de planificación y normativas, sumado a que son desarrollados y administrados por diferentes entes públicos, cada uno con énfasis y objetivos que a veces son contradictorios y desconectados entre sí, y también en algunos casos desconectados de las demandas sociales y del ecosistema natural. Es por eso que me interesa profundizar en esa línea, mediante la gestión de proyectos que integren en las diferentes escalas el diseño urbano con la valoración de los Servicios Ecosistémicos y las dinámicas sociales en los proyectos de ciudad, materia que fue parte de mi tesis de Magíster, y es una temática que me interesa continuar trabajando y avanzar tanto en la incorporación a escala de proyectos, como en el desarrollo de proyectos intersectoriales de investigación aplicada que atiendan esa fragmentación.
Como señalé en la primera pregunta, el Magister me entregó herramientas para la sistematización de distintas materias que mezclan la práctica de los conocimientos adquiridos en mis años de profesión trabajando en la ejecución de Programas del Ministerio de Vivienda con nuevos enfoques multidisciplinarios, como también me aportó nuevas metodologías de aproximación a problemáticas urbanas, ambos aportes no pensando en un futuro profesional, sino que incorporé a mi desempeño actual.
- ¿Cómo te imaginas el futuro de las ciudades en Chile?
El futuro optimista de las ciudades chilenas, me lo imagino muy vinculado a proyectos de regeneración urbana de barrios y áreas de la ciudad, una regeneración que por una parte reconoce los constantes cambios sociales de la ciudad como también la valoración de su ecosistema natural, por ejemplo, zonas de la ciudad que en un momento fueron un próspero centro de comercio y de intercambio pero que con el paso del tiempo se transformaron en áreas abandonadas u otros usos, requieren de intervenciones que integren esas nuevas dinámicas sociales poniendo en valor su entorno natural.
La ciudad futura debe también reconocer diferentes escalas de integración de las áreas en que se reproducen las dinámicas sociales, y abordar las interfaces y conexiones entre áreas de la macro ciudad, con las diferentes capas que provee la infraestructura, como los espacios públicos, transporte, comunicación, drenaje e infraestructura verde, y que construyan los entramados necesarios que reconozcan las distintas escalas y contextos. Una ciudad que reconozca en su restauración, el ecosistema natural y humano, reestableciendo y reconociendo el ensamblaje socio-espacial como menciona Kim Dovey (2010) en Becoming Places, definiendo lugares a escala de lo que ocurre en la ciudad, una ciudad que organiza las nuevas dinámicas sociales a través de un entramado de ensamblajes socio-espaciales a diferentes escalas (De Landa, 2016).
Aterrizando mi respuesta a algo más práctico, yo soy muy fans del Programa Recuperación de Barrios en el cual trabajamos en SERVIU-MINVU, el diagnóstico que se realiza en cada Barrio para proponer la recuperación de estas zonas mediante indicadores, recoge un conocimiento muy preciso de la dinámica social del Barrio y sus brechas físicas y ambientales. Si se ampliaran esos diagnósticos e indicadores a la planificación de las distintas áreas de la ciudad en todas las capas de la infraestructura, e interviniendo de forma integrada con la multisectorialidad, la ciudad futura óptima estaría más a mano.
- Si tuvieras que elegir una ciudad presente en la literatura de cualquier tipo donde vivir, ¿Cuál sería? y ¿Por qué?
Hay ciudades maravillosas donde me gustaría vivir, donde se mezcla la arquitectura patrimonial, el diseño urbano con la valoración del paisaje, con una escala intermedia de la ciudad, donde se potencia la ciudad peatonal e interacciones sociales, fragmentos de ciudad que se puede encontrar en la literatura que describe a varias ciudades europea, pero eso sería un análisis inverso, buscar la ciudad y luego el libro que hable de ella. Prefiero hacer el ejercicio inverso, centrarme en la descripción de la literatura y vincular con la ciudad donde actualmente vivo, una ciudad en el sur de Chile, que tiene un paisaje muy lindo, pero donde se reproducen muchos de los problemas de segregación y desigualdad de las ciudades latinoamericanas en distintos niveles, lo que me lleva a pensar en la descripción de una ciudad viva y no solo mirarla desde el diseño urbano, sino como realmente hay que entender la ciudad, una ciudad enriquecida por las dinámicas sociales que se dan en los espacios públicos, con una identidad e historia en cada rincón de la ciudad, donde se describa una ciudad no desde lo estanco o formal sino en la dinámica real de sus problemas y sus constantes cambios, esa descripción espacio-vivencia, donde la ciudad es un personaje, la relaciono con la ciudad que describe Mario Vargas Llosa en su libro “Conversación en la Catedral”; donde describe de forma magistral la vida social en una ciudad latinoamericana de los años 50, una ciudad con barrios segregados, mostrando una realidad que continúa muy presente en nuestras ciudades, la segregación, las tensiones políticas y sociales, la desigualdad y conflictos de la vida cotidiana, una narración que refleja la historia y contexto político que tiene su representación en lo urbano. El autor describe sectores de Lima como el Barrio Miraflores con sus calles arboladas y congestión vehicular y por otro lado el bar Catedral como una zona de decadencia e injusticia social, lugares que se reconocen perfectamente en varias ciudades chilenas como la ciudad donde vivo, Concepción. En el libro, el personaje Santiago Zavala es como un símbolo de los ciudadanos que reclaman una ciudad más justa. Si bien no hay similitudes geográficas si hay mucha similitud en el contexto de desigualdad, segregación y conflictos sociales, aclaró que no lo miro como una ciudad ideal, por el contrario, es reconocer en el lugar que vivo y trabajo los desafíos como urbanista, de entender las dinámicas sociales de la ciudad, la interrelación de sus estructuras y trabajar para conciliar o ensamblar esa riqueza de interacción social con diseños que atiendan las brechas de la ciudad.
Por: Sinchi Sanhueza, estudiante Magister en Urbanismo U. de Chile