 La muestra de los afiches de las bienales de arquitectura realizadas en Chile, que abarca desde 1977 a 2025, permite ver estas piezas gráficas en su conjunto y así comprender -en parte- la evolución visual de la historia del diseño en el país desde mediados de los ‘70 hasta los primeros 25 años del siglo XXI.
La muestra de los afiches de las bienales de arquitectura realizadas en Chile, que abarca desde 1977 a 2025, permite ver estas piezas gráficas en su conjunto y así comprender -en parte- la evolución visual de la historia del diseño en el país desde mediados de los ‘70 hasta los primeros 25 años del siglo XXI.
La exposición que estará abierta al público hasta el 09 de octubre del presente año, permite reconocer cambios, nuevas formas, expresiones estéticas y dimensión conceptual en las transformaciones de las diferentes bienales en estos 48 años de existencia
El evento de inauguración contó con la presencia del Decano de la FAU, Prof. Manuel Amaya, la Vicececana, Prof. Carmen Paz Castro, y la Directora de Asuntos Estudiantiles, Prof. Lorna Lares, junto a académicas, académicos y estudiantes de la carrera de Diseño.
El Profesor Mauricio Vico inauguró la discusión presentando la tesis central: la historia del diseño es un reflejo de la historia del país. Explicó que la gráfica de la Bienal revela las influencias de las grandes escuelas de diseño (desde la Bauhaus hasta el Estilo Tipográfico Internacional) y las transiciones tecnológicas.
El académico describió el periodo inicial como una "arqueología del diseño", donde los afiches eran limitados a dos tintas y se realizaban con técnicas manuales como la "letra Z", contrastando con la producción digital actual, que permite infinitas tipografías. Vico subrayó la importancia del concurso previo que definía el concepto matriz de cada Bienal, un mecanismo que lamentablemente se fue perdiendo, y concluyó que el diseño de afiches ha dado paso a formatos digitales (páginas web y catálogos), dejando una "mirada inconclusa" en la tradición del cartel impreso.
"La gráfica, o la visualidad, la historia del diseño habla de la historia del país, habla de lo social, habla de los intereses de algún momento, de la sociedad chilena.", subrayó Mauricio Vico.

La primera panelista del conversatorio fue la académica del Instituto de Historia y Patrimonio (IHP) de la FAU, Prof. Pía Montealegre, señaló que los afiches son un archivo documental que gatillan preguntas cruciales sobre la historia del gremio y de la arquitectura. Su análisis se centró en la evolución de los lemas de la Bienal, que pasaron de ser muy concretos, políticos y anclados en el praxis profesional (vivienda, espacio público, reconstrucción, educación), a volverse crípticos, abstractos y estéticos.
"Pasamos de temas muy proyectuales, muy concretos y muy políticos, como era la vivienda, el espacio público, la ciudad, a unos lemas que son más crípticos, que son problemas que son más abstractos y son más alejados de qué hacer, de la disciplina.", sostuvo la arquitecta.
La académica también ofreció una visión crítica respecto del estado actual de la arquitectura que se manifiesta en el afiche de la bienal 2025. “Expresa el estado del país, un cambio que nos habla también de la dilución de la arquitectura, porque hoy día no hay proyectos públicos, la arquitectura está detenida en este momento, muchas oficinas están en crisis. Entonces me parece que es tremendamente sintomático del estado actual de la arquitectura. Es una nebulosa, en una ruina medio destruida, que como sabemos es un vestigio de un proceso social que sucedió hace un tiempo y que todavía estamos recuperándonos y entonces hablamos de ciertos conceptos abstractos, muy estéticos, muy estilizados todos, muy teóricos, muy intelectuales, pero no hay proyecto público, no hay proyecto político tampoco, ni accionar político y constructivo en la arquitectura”.
.png) Por su parte, Humberto Eliash, académico, arquitecto y ex-presidente del Colegio de Arquitectos, ofreció una visión contextual, dividiendo la historia de la Bienal en tres periodos definidos por la realidad nacional. El primero, que inicia en 1977, fue un "acto de resistencia cultural" ante el "apagón cultural" de la dictadura, con universidades y gremios intervenidos y sin invitados extranjeros. Los temas de esta época reflejaron la necesidad de existir como comunidad cultural.
Por su parte, Humberto Eliash, académico, arquitecto y ex-presidente del Colegio de Arquitectos, ofreció una visión contextual, dividiendo la historia de la Bienal en tres periodos definidos por la realidad nacional. El primero, que inicia en 1977, fue un "acto de resistencia cultural" ante el "apagón cultural" de la dictadura, con universidades y gremios intervenidos y sin invitados extranjeros. Los temas de esta época reflejaron la necesidad de existir como comunidad cultural.
El segundo período, iniciado en democracia (post-91), trajo consigo un cambio generacional, la integración de universidades privadas (que antes tenían prohibido concursar) y un crecimiento en importancia, obligando a usar grandes espacios como el Museo de Bellas Artes, el MAC y el Centro Cultural Mapocho.
El tercer periodo es el actual, donde la Bienal ya no es exclusiva y debe competir con una oferta cultural más amplia, lo que ha impulsado el cambio de formato hacia lo digital. Concluyó destacando la extraordinaria continuidad del evento, que lo convierte en un "escáner" sistemático del país cada dos años, invaluable para la investigación académica.
“La Bienal de Arquitectura nace en plena dictadura, hay que pensar que en el año 77 las universidades estaban intervenidas. Entonces cuando nace la Bienal de nuestros maestros y profesores, es un acto de resistencia cultural., enfatizó el arquitecto Eliash.
Finalmente, el arquitecto y Doctorando en Comunicación Arquitectónica, Cristian Bustamante coincidió que el diseño debe ser delegado a los diseñadores, quienes son los verdaderos expertos en gráfica. Subrayó que, si bien la Bienal es un "dispositivo" cultural de gran continuidad, la calidad gráfica varía notablemente dependiendo de si el autor fue un arquitecto o un diseñador profesional.

Al concluir, hizo una reflexión dirigida a los jóvenes diseñadores: independiente de sus juicios estéticos (cuál afiche es "feo" o "bonito"), su trabajo está produciendo documentos de su propio tiempo. Les recordó que los historiadores se dedicarán a leer e interpretar esos documentos en el futuro para construir el relato del presente.

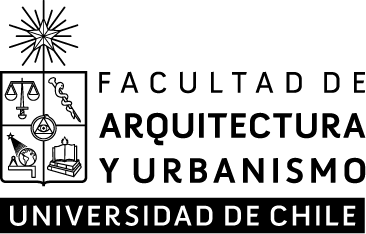

.jpeg.jpeg)
.jpg.jpg)
.png.png)