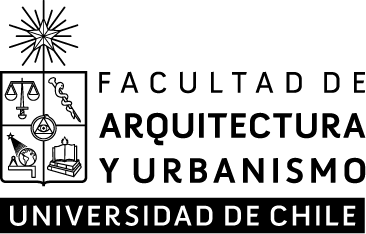.jpg) La Real Academia Española define la arquitectura como “el arte de proyectar y construir edificios”, lo que considera varios aspectos además del edificatorio o del estrictamente formal. Las definiciones académicas actuales avanzan hacia una relación biunívoca entre las personas que habitan en la arquitectura y las condiciones adecuadas del entorno, que incluye tanto el medio construido como el natural. Es aquí donde entra el paisaje en su concepción más amplia, el cual podemos apellidar como “paisaje humanizado”. Entender su conformación en este siglo implica involucrar no solo el estudio de la arquitectura, sino más ampliamente la interrelación con la geografía, la geología y la antropología, entre otras disciplinas que convergen en este sistema mayor.
La Real Academia Española define la arquitectura como “el arte de proyectar y construir edificios”, lo que considera varios aspectos además del edificatorio o del estrictamente formal. Las definiciones académicas actuales avanzan hacia una relación biunívoca entre las personas que habitan en la arquitectura y las condiciones adecuadas del entorno, que incluye tanto el medio construido como el natural. Es aquí donde entra el paisaje en su concepción más amplia, el cual podemos apellidar como “paisaje humanizado”. Entender su conformación en este siglo implica involucrar no solo el estudio de la arquitectura, sino más ampliamente la interrelación con la geografía, la geología y la antropología, entre otras disciplinas que convergen en este sistema mayor.
¿Cómo es el paisaje humanizado de las últimas décadas en nuestro país? Desde el inicio de la enseñanza escolar, aprendemos que Chile, de norte a sur, posee una diversidad de paisajes naturales como el selvático, desértico, montañoso, fluvial, lacustre, costero y polar, según se indica en el currículum nacional de Historia y Geografía. Además, desde su morfología transversal, es posible distinguir, de este a oeste, grandes unidades de relieve como la cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa, así como la depresión intermedia y las planicies litorales que varían en su superficie a lo largo del país.
Explorando las fotografías de los textos educativos oficiales, es posible ver cómo se han acuñado en nuestra memoria colectiva imágenes icónicas en las que el paisaje humanizado se relaciona con un tipo de arquitectura, tales como las viviendas de San Pedro de Atacama, los funiculares de Valparaíso o los palafitos de Chiloé. Estos ejemplos se repiten en las fotos con las que se promocionan las bellezas y diversidad de parajes de Chile. Además, en muchas de ellas aparece el océano Pacífico de fondo, un volcán como hito natural o un río emblemático que baña la vida cultural de ciudades con borde fluvial y/o costero, donde este tipo de medio natural es imperante, pero a la vez puede ser una amenaza para quienes ahí habitan.
Cada cierto tiempo nos enfrentamos a eventos de la naturaleza como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e inundaciones que pueden terminar en una catástrofe y que, por lo tanto, requieren de nuestra atención y preparación. En ese ámbito, el rol de la arquitectura es crucial tanto en su concepción del diseño estructural como desde su emplazamiento en el territorio, para mitigar los efectos devastadores de estos eventos. No podemos dejar de mencionar el terremoto y tsunami de 2010, el que nos dejó lecciones aprendidas, pero que parecen desvanecerse en el tiempo. Por ejemplo, la reutilización de bordes costeros —arrasados en esa ocasión por una ola— con vivienda u otro tipo de edificación permanente es un tema que aún requiere de una normativa más específica para regular este territorio amenazado.

Valparaíso. Crédito: David Vives
Desde este hito, y desde otros que hemos vivido —por ejemplo, el terremoto y maremoto de Valdivia de 1960 o los ocurridos en la macrozona central en 1965, 1971 y 1985— hemos sido testigos de la gran transformación del territorio donde los habitantes de aldeas, pueblos y litorales no solo tuvieron que reconstruir sus viviendas e infraestructura basal como caminos, carreteras y hospitales, sino también debieron restablecer la confianza para volver a sus lugares originales. En la mayoría de estos casos, la incertidumbre de no saber si venía otro evento catastrófico o dónde era posible relocalizarse con sus familias y a qué distancia del borde mar o del lecho de un río, dejó huellas socioespaciales en nuestro paisaje humanizado, las que merecen ser revisitadas y analizadas para no cometer los mismos errores de planificación del territorio.
Es por ello que la incertidumbre que se vive en el paisaje humanizado está directamente relacionada con el tipo de arquitectura y la forma en que esta se emplaza en el territorio y, en particular, en aquel que posee amenazas o riesgos naturales como presencia de pendientes abruptas, zonas de lavas volcánicas o fallas geológicas subduccionales o corticales. No hay que olvidar que Chile se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que es la macrozona que absorbe la mayor cantidad de eventos como terremotos y tsunamis (80% de los más devastadores de la historia, y con un promedio de un terremoto cada 50 años), ubicándose además entre los diez países con mayor nivel de amenazas naturales, según el reporte de 2014 de la United Nations University.
Para lidiar con la incertidumbre de estas amenazas, la evolución del paisaje humanizado debería dialogar con la arquitectura, con vistas a redibujar el territorio de manera sostenible y con un rol preponderante en la forma de construir y reconstruir. Esto significa, además, conocer el territorio de manera integral y conocer la naturaleza del suelo, tanto desde su geología hasta su entorno natural y construido.
El paisaje capitalino presenta un nuevo desafío, desconocido en el siglo pasado, pero cada vez más estudiado en el presente, representado por la Falla San Ramón. Este elemento geológico de carácter cortical, que recorre el piedemonte de Santiago en al menos 50 kilómetros, y con posibilidad de un terremoto de magnitud Mw7,2-7,5, está poniendo en jaque la posibilidad de lograr un tipo de arquitectura sustentable. De aquí que conocer más a fondo la naturaleza de este borde oriental de la ciudad no sea una tarea solo de geólogos o geógrafos, pues se trata de un sistema natural mayor al que se le sobrepone el sistema construido. Ejemplo de ello es que el 55% de la superficie que se ubica sobre la traza de la Falla San Ramón entre los ríos Mapocho y Maipo posee urbanización con distinta tipología de arquitectura, como viviendas, hospitales, colegios, universidades, centros comerciales, entre otros; lo que representa un peligro inminente en caso de una detonación de este elemento geológico.
A modo de epílogo, esos versos célebres de Patricio Manns que dicen “¿Qué sabes de cordillera / Si tú naciste tan lejos” deberían interpelarnos, de la misma forma en que necesitamos saber más de “ese mar que tranquilo te baña”. “Qué grande que viene el río / qué grande se va a la mar…” y otras frases célebres de nuestro acervo musical e historiográfico son un recordatorio del territorio chileno habitado, y nos emplazan a entender e imbuirnos de manera más sostenible en él. En otras palabras, el paisaje humanizado debería ser aquel que permita que nuestra cordillera de Los Andes siga siendo el horizonte de nuestras fotografías y el escenario de las estrofas más sentidas sobre nuestro territorio nacional, de norte a sur y de cordillera a mar.