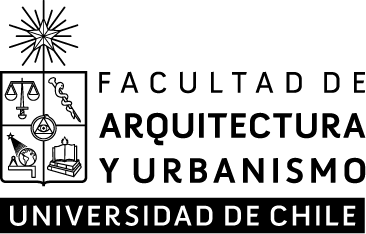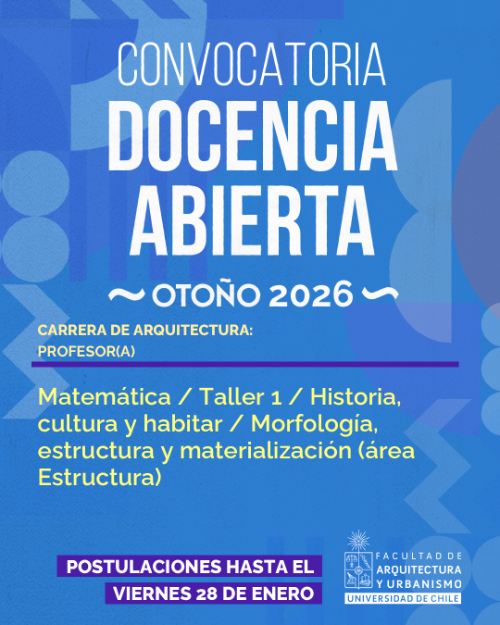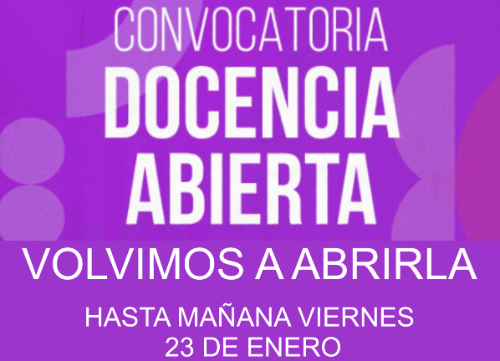Desde 1999 se realiza cada dos años el Foro Mundial de la Ciencia, originalmente organizado por la Academia de Ciencias de Hungría, UNESCO y la Asociación Mundial de Sociedades Científicas, que tiene por objetivo reunir a unos quinientos científicos de todas las disciplinas con representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, para discutir el rol de la producción de conocimientos en la solución de algunos de los problemas mayores que aquejan a la humanidad.
Sus títulos sugieren los temas abordados hasta ahora. En 2003, "Conocimiento y Socieded"; el 2005, "Conocimiento, ética y responsabilidad"; el 2007, "Invertir en conocimiento es invertir en el futuro"; el 2009 "Conocimiento y futuro", el 2011 "Cambios en el paisaje de la ciencia: oportunidades y desafíos"; en el 2013, "Ciencias para el Desarrollo Sustentable".
En esta ocasión el tema central fue "Habilitar el poder de la ciencia", en referencia a la necesidad de situar la producción de conocimiento como una de las acciones fundamentales que permite a la sociedad adoptar buenas decisiones.
En la reunión que se efectuó en el Palacio de la Academia de Ciencias de Budapest, el profesor del Departamento de Geografía Dr. Hugo Romero, participó como conferencista por la institución mencionada y por la Real Sociedad Científica del Reino Unido. El académico de la FAU y Premio Nacional de Geografía fue el único conferencista latinoamericano invitado por los organizadores, exponiendo en la sesión "Ciencia y tecnología para la reducción de los desastres", organizado por la Sociedad Científica de Japón, y en la cual participarán además el Profesor Toshio Koike, de la Universidad de Tokio; Paul Bater de la Universidad de Bristol; Susan Cutter, de la Universidad de Carolina del Sur; y Takashi Onishi, Presidente de la Sociedad nipona.
La Conferencia del profesor Romero presentó los desafíos y oportunidades que representa la investigación interdisciplinaria aplicada la reducción de riesgos en Latinoamérica, región donde se concentra el mayor número de desastres, muertos y pérdidas materiales causados por inundaciones, aluviones, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios forestales y sequías, todos ellos eventos frecuentes que afectan en forma destacada a Chile.
Los paisajes latinoamericanos concentran no solo los desastres, sino también los menores recursos destinados a la investigación científica. Los países más pobres de la región, como Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, prácticamente no registran investigaciones científicas y sus publicaciones son casi inexistentes. Guatemala y Paraguay destinan solo el 0,05% de su Producto Interno Bruto a la Investigación y Desarrollo, cifra que se aproxima al 3% en los países europeos. Brasil es único país latinoamericano que destina sobre el 1% a inversión en investigación y desarrollo, mientras que Chile se sitúa en una condición continental intermedia con solo el 0,4% del PIB.
Acciones urgentes para reducir riesgos
La falta de recursos y la dilatada burocracia de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología han provocado recientemente la renuncia de su presidente, denunciando debilidades institucionales que se repiten en toda la región y que explican la ausencia de conocimientos para preparar a la población ante la ocurrencia de amenazas naturales. Algo similar ocurre con las acciones de emergencia y con los planes de reconstrucción, lo que implica que muchas veces los mismos sitios devastados sean vueltos a urbanizar. O la ciencia no existe o sus actores son demasiado débiles para dar a conocer argumentos realmente convincentes para confrontar a otros actores sociales políticamente más fuertes.
Las amenazas naturales no se pueden eliminar, por lo que solo un adecuado conocimiento de sus causas y consecuencias permitirá adoptar medidas de prevención y mitigación de sus efectos. En Chile se conocen las debilidades y fortalezas de sus sistemas de alerta frente a la ocurrencia de aluviones, terremotos o tsunamis –como ha quedado demostrado recientemente en los casos de Tocopilla, Chañaral, Copiapó y Coquimbo-, y los científicos dedicados a ellos insisten en la ausencia de recursos para disponer de mejores instrumentos y formación de especialistas. Sin embargo, no se debe olvidar que para las amenazas naturales se conviertan en desastres, las sociedades locales deben exhibir altos niveles de vulnerabilidad y limitados recursos de resiliencia.
La vulnerabilidad depende casi completamente de la exposición de la población a sitios peligrosos, además de organizaciones y gobiernos locales débiles. También depende de la presencia en tales lugares peligrosos de grupos socioeconómicos vulnerables en función de su pobreza u otros factores como exclusión y marginación en la distribución de los recursos. América Latina seguirá siendo un territorio vulnerable a los desastres mientras no supere sus niveles de desigualdad, entre los cuáles se sitúa el número de científicos de que dispone y sus aportes al conocimiento universal y local.
Estados Unidos dispone de caso 4000 investigadores científicos por cada millón de habitantes y publica más de 200.000 artículos científicos al año. Chile dispone de 317 investigadores por millón de habitantes y sus publicaciones de artículos llegan a menos de 2000 al año. Guatemala dispone de tan solo 25 científicos que publican 22 artículos en un año. Chile y Guatemala son dos países que concentran en sus territorios uno de los mayores números de desastres socio-naturales en el mundo. La asimetría salvaje entre quienes poseen los conocimientos y quienes concentran los problemas requiere un esfuerzo de cooperación científica internacional que está lejos de ocurrir, entre otras cosas por las debilidades institucionales de los países en desarrollo, que deben aceptar condiciones de neocolonialismo que tienen en la ciencia a un poderoso aliado del extractivismo y de otras formas de hegemonía mundial.