 Desde hace más de 10 años que el profesor Walter Imilan viene trabajando e investigando en viviendas con pertinencia índigena junto con familias, dirigentas, dirigentes y organizaciones de pueblos originarios. En mayo del presente año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del convenio con las Universidades, le otorgó un fondo para avanzar en un programa habitacional con pertinencia indígena. En esta entrevista el especialista aborda la importancia de contar con políticas públicas especializadas en la materia.
Desde hace más de 10 años que el profesor Walter Imilan viene trabajando e investigando en viviendas con pertinencia índigena junto con familias, dirigentas, dirigentes y organizaciones de pueblos originarios. En mayo del presente año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del convenio con las Universidades, le otorgó un fondo para avanzar en un programa habitacional con pertinencia indígena. En esta entrevista el especialista aborda la importancia de contar con políticas públicas especializadas en la materia.
¿Por qué debe abordarse el desafío de generar políticas públicas específicas para los pueblos originarios?
Se trata de una compensación que el Estado de Chile tiene y en ese marco debe realizar acciones que fortalezcan la cultura e identidad de los pueblos originarios. El mismo Estado ha reconocido su rol en la usurpación territorial, en la destrucción de los hábitats, en la discriminacion estructural, en diferentes documentos a partir de la década de los ’90. El Estado ha hecho ese reconocimiento, por lo tanto, tiene que tratar de enmendar esa situación y una política con pertinencia está orientada a fortalecer a las sociedades de los pueblos originarios, a fortalecer su cultura e identidad.

¿Cuál es la situación de la vivienda de los pueblos originarios?
En términos estadísticos, la población indígena es la más vulnerable dentro de la población de estas características en Chile. El déficit habitacional se considera cerca del 7% en los hogares chilenos pero en los hogares de los pueblos originarios es más del 9%. En este sentido, la perspectiva de la pertinencia cultural de la vivienda se vincula a la interrogante cómo hacer la vivienda más acorde a las prácticas cotidianas y las formas de vida que tienen las personas de los pueblos. Eso significa que en la medida que podamos hacer viviendas que sean acordes a cómo viven las personas, va a ser beneficioso no sólo para los pueblos originarios sino que también para la población en general.

En Chile existen experiencias muy focalizadas de viviendas indígenas apoyadas por el Estado, ¿cuál es tu evaluación de estas iniciativas?
Esas experiencias son positivas, toda vez que son las primeras que se han hecho en Chile. Surgieron hace 12 ó 13 y todas responden a procesos bien particulares; es decir, son experiencias que se han hecho desde Arica a Punta Arenas pero cada una tiene su propia historia, no hay un plan ni un programa en el cual se inserten. Ha sido un proceso de aprendizaje, pero la dificultad es que todos estos proyectos se han realizado dentro del marco regular de vivienda subsidiada, no hay ningún financiamiento especial, tampoco hay habilidades o competencias particularmente desarrolladas para trabajar con viviendas de pueblos originarios. Básicamente se hace con lo que hay, con la política regular; en este marco, algunas pueden ser consideradas de mejor calidad otras no tanto, algunas cumplen más con las necesidades de las personas yotras no tanto.
El proyecto recientemente adjudicado en el marco del convenio MINVU- Universidades, ¿tiene el propósito de generar un programa habitacional con pertinencia indígena?
La idea del proyecto es hacer talleres con funcionarios del MINVU, CONADI y dirigentes de pueblos indígenas vinculados con la vivienda, para discutir, reflexionar y dar espacios de aprendizaje. Especialmente queremos aprender de las experiencias que ya se han realizado, éstas pueden ser fuente de aprendizaje para ir construyendo una reflexión y un marco de cómo podría desarrollarse un programa de vivienda para pueblos originarios. Ese marco de reflexión, que hoy no existe, lo debemos construir con los conocimientos de gente de vivienda de pueblos, así como de los funcionarios, especialmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tiene muchos conocimientos de cómo llevar a cabo la política habitacional.

¿Eso significa que hay voluntad del Estado por avanzar decididamente hacia una política habitacional índigena?
Hay bastante interés tanto desde el nivel central como en las regiones. Hay muchos funcionarios que han tenido experiencia y que tienen mucho interés en seguir desarrollando. En la región del Bio Bio, por ejemplo, han hecho algunas iniciativas regionales en esta dirección. Ahora, el desarrollo de un programa para pueblos originarios, desde nuestra perspectiva significa una suerte de descolonización de muchos de los conceptos que manejamos como vivienda. El concepto de vivienda que se implementa dentro de las políticas habitacionales, es un concepto de vivienda que está pensado en un espacio urbano, desde un tipo de vida urbana, moderna, de gente que trabaja como asalariada, familias pequeñas biparentales entonces todos esos elementos que se expresan en la idea de vivienda que tenemos hoy en día son puestas en tensión cuando uno ve cómo habita, cómo son las familias de los pueblos originarios.

Tras años de trabajo e investigación, ¿cuál sería para usted el escenario ideal en esta materia?
Sería contar con profesionales y técnicos que tengan conocimientos de elementos culturales de la vida actual de los pueblos originarios y que puedan desarrollar procesos participativos desde la base, en el diseño y en la construcción de viviendas para pueblos originarios. En mi escenario ideal eso también significa cambiar o modificar mucha normativa que existe actualmente y que restringe mucho las posibilidades del tipo de vivienda que se construye en Chile, una normativa que sea más abierta y que incorpore otro tipo de formas y valoraciones de cómo se vive.

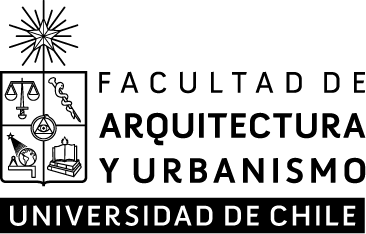


.png.png)