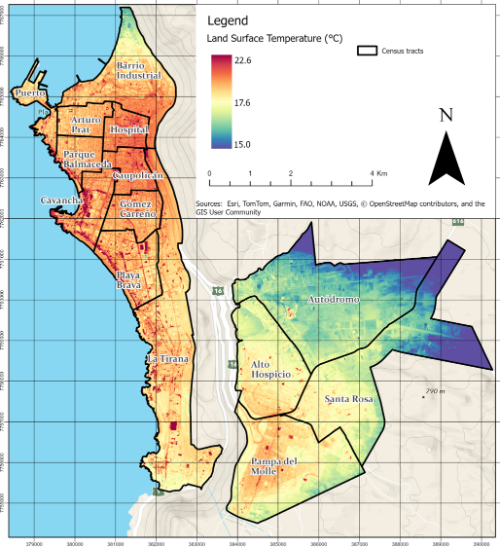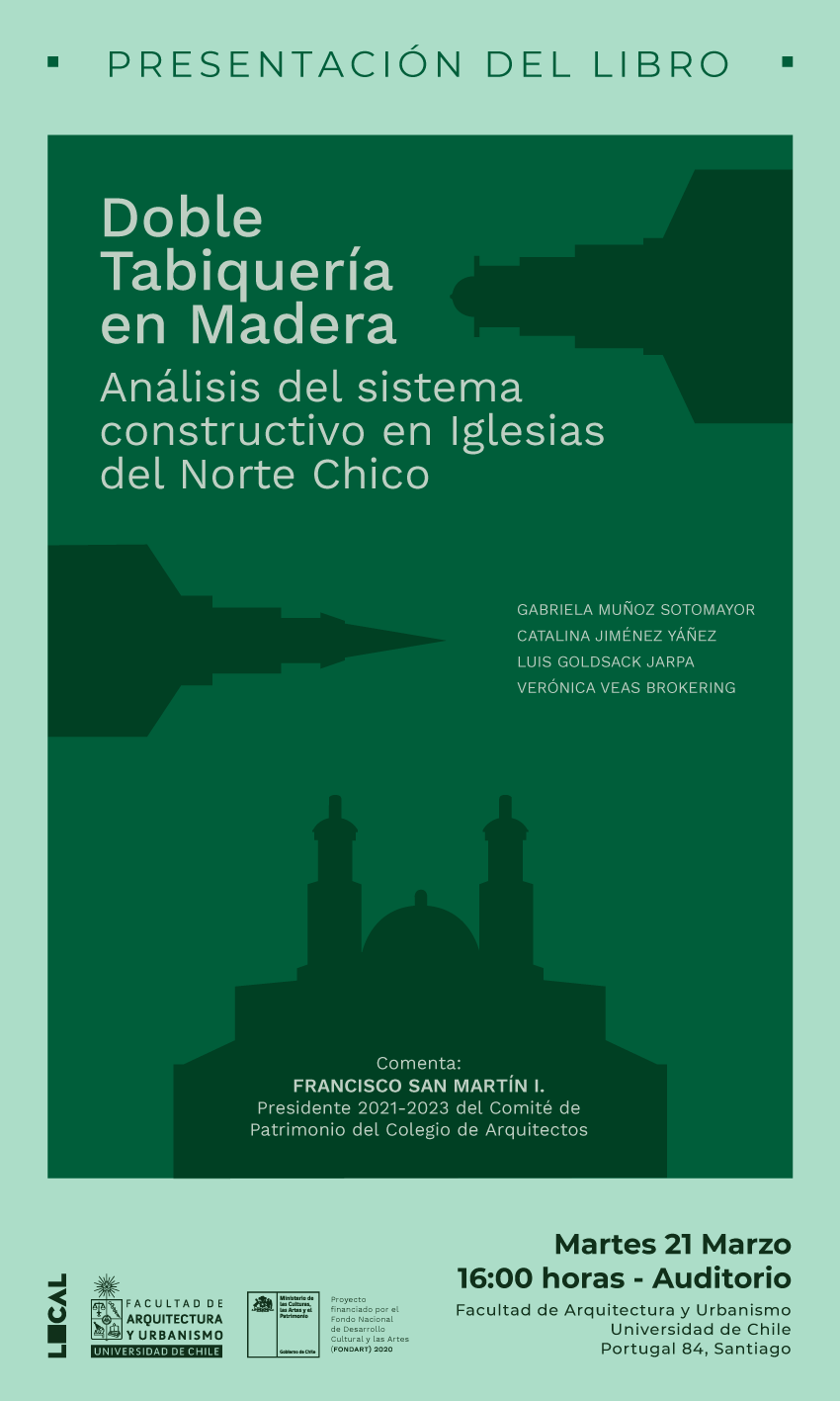 El libro "Doble tabiquería en madera. Análisis del sistema constructivo en iglesias del Norte Chico" es producto de un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la línea de investigación en Arquitectura, FONDART 2020. La investigadora responsable es la académica del Departamento de Arquitectura, Prof. Gabriela Muñoz Sotomayor, la co-investigadora es la arquitecta FAU, Catalina Jiménez Yañez y los colaboradores el ex-Profesor FAU Luis Goldsack Jarpa y la Prof. FAU Verónica Veas Brokering.
El libro "Doble tabiquería en madera. Análisis del sistema constructivo en iglesias del Norte Chico" es producto de un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la línea de investigación en Arquitectura, FONDART 2020. La investigadora responsable es la académica del Departamento de Arquitectura, Prof. Gabriela Muñoz Sotomayor, la co-investigadora es la arquitecta FAU, Catalina Jiménez Yañez y los colaboradores el ex-Profesor FAU Luis Goldsack Jarpa y la Prof. FAU Verónica Veas Brokering.
.jpeg)
En el año 2005 tras un evento sísmico severo, de magnitud 7,8 con epicentro en Tarapacá, académicas y académicos viajaron al norte de Chile a colaborar en la elaboración de expedientes técnicos de intervención en el patrimonio arquitectónico de la zona. Así nació la asignatura Análisis Patológico del Edificio, que fue parte de los electivos de la carrera de Arquitectura por 11 años, y que generó información técnica relevante de 48 edificios a lo largo de Chile, siendo en muchos casos el primer registro de ellos.
 "En este constante trabajo con la arquitectura patrimonial surge la doble tabiquería, había aparecido el año 2008 en la Iglesia San Vicente de Paul en Caldera y luego el año 2009 en la Iglesia Grande de Andacollo. Siempre nos quedó el bichito de saber más de esta configuración, que vislumbrábamos como un sistema interesante, con un importante componente histórico, geográfico y cultural", sostuvo Gabriela Muñoz, académica y arquitecta de la Universidad de Chile y Magíster en Restauración Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid.
"En este constante trabajo con la arquitectura patrimonial surge la doble tabiquería, había aparecido el año 2008 en la Iglesia San Vicente de Paul en Caldera y luego el año 2009 en la Iglesia Grande de Andacollo. Siempre nos quedó el bichito de saber más de esta configuración, que vislumbrábamos como un sistema interesante, con un importante componente histórico, geográfico y cultural", sostuvo Gabriela Muñoz, académica y arquitecta de la Universidad de Chile y Magíster en Restauración Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid.
En el lanzamiento, entre varias preguntas que buscaban poner en valor el libro y la investigación, Francisco San Martín Ide consultó: ¿Cuáles son las proyecciones del sistema constructivo de doble tabiquería con sus virtudes culturales y climáticas, para restauración, obra nueva, otros usos?
La proyección es clara en restauración, en albañilerías de adobe por su configuración espacial y formal porque permite recuperar la imagen, dimensiones de muros, vanos, etc. Además de las ventajas bioclimáticas por el acondicionamiento térmico que se puede lograr sobre todo cuando se rellena la estructura. También hay que considerar el acceso al material en lugares alejados ya que utiliza gran cantidad de madera, pero sus beneficios en lo sísmico y en lo medioambiental, debieran compensar eso. Además de las posibilidades de reutilizar el material. Lo que se debe seguir trabajando en ver las mejores soluciones y poder verificar empíricamente en futuros terremotos, es la conexión entre ambos materiales cuando lo que se hace es una reintegración del muro en altura como se hizo en Sotaquí.
 Respecto de la autenticidad, se dice que la prioridad es proteger el inmueble ante el colapso, sin embargo, La Serena es reconstrucción. ¿Cuáles son los criterios de intervención de la restauración?, ¿Quién los fija, se busca proteger una imagen (morfología) o el sistema constructivo?
Respecto de la autenticidad, se dice que la prioridad es proteger el inmueble ante el colapso, sin embargo, La Serena es reconstrucción. ¿Cuáles son los criterios de intervención de la restauración?, ¿Quién los fija, se busca proteger una imagen (morfología) o el sistema constructivo?
Frente al colapso es una reconstrucción necesaria. No puedes reconstruir en albañilería de adobe, por eso aparece la madera como una solución válida que reconoce las dimensiones de la iglesia de origen y que además recupera los adobes para ser usados de relleno en los tabiques. Si hubiera existido la NCh 3332, solo habría permitido, tal vez, verificar que la iglesia no cumplía con ciertos parámetros geométricos, ya que se cayó una vez anterior y fue reconstruida en albañilería de adobe, por lo que, ante este nuevo colapso, ya no resistía otra reconstrucción igual.

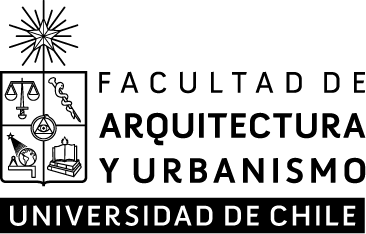

.jpeg.jpeg)