 El 21 de julio cumplimos cuatro meses desde que el covid-19 comenzara a arrebatarnos gente. Prendimos velas recordando a los nuestros y rogamos que esto no nos roce. Ese día, en el cerro Renca se plantó un quillay, el primero de un bosque memorial que se abre a la ciudadanía. Recordará a Sonia Valdivia, vecina, la primera fallecida por la pandemia en Chile. Bajo la lluvia, sus cercanos pudieron hacer un cierre simbólico, poner parte del dolor en el fondo de la tierra, a ver si arraiga como un árbol joven. Un rito arcano e imprescindible, especialmente cuando la pena queda en suspenso porque las circunstancias han impedido despedir al cuerpo.
El 21 de julio cumplimos cuatro meses desde que el covid-19 comenzara a arrebatarnos gente. Prendimos velas recordando a los nuestros y rogamos que esto no nos roce. Ese día, en el cerro Renca se plantó un quillay, el primero de un bosque memorial que se abre a la ciudadanía. Recordará a Sonia Valdivia, vecina, la primera fallecida por la pandemia en Chile. Bajo la lluvia, sus cercanos pudieron hacer un cierre simbólico, poner parte del dolor en el fondo de la tierra, a ver si arraiga como un árbol joven. Un rito arcano e imprescindible, especialmente cuando la pena queda en suspenso porque las circunstancias han impedido despedir al cuerpo.
Tantas otras penas deambulan trashumantes en estos días negros. El dolor de la familia Valdivia es uno entre millares. El municipio detrás de la ceremonia le dio una dimensión pública, así como la tragedia que enfrentamos. Solo contar los muertos ya nos basta para hablar de un desastre social. Los fallecidos de las epidemias quizás solo se pueden aproximar a los de una catástrofe bélica, como la Guerra del Pacífico. El covid-19 ha superado con holgura todas nuestras calamidades recientes: ni las placas tectónicas, ni el fuego, ni las aguas, ni la dictadura, nos arrebataron a tantos de un solo golpe. Han sido tiempos demasiado difíciles. Y aunque siempre presumimos de nuestro tesón y resiliencia, nuestro cuerpo colectivo está muy herido.
Reconocer y hacer memoria del trauma es un deber público. Como sujetos históricos debemos transformar nuestra experiencia en aprendizaje futuro. La memoria deja que la cultura narre lecciones usando las palabras que el dolor individual no nos deja encontrar. La memoria permite que el tiempo presente materialice su relevancia y asegure su inmanencia ante el olvido.
Como dice Pierre Nora, la memoria requiere de lugares para anclarse, los que juegan un rol esencial en la conmemoración y la reparación. La ciudad debe dar cuenta de la magnitud de esta debacle y recordarnos que lo que sentimos no es una pena doméstica que podemos disimular en el fondo de un dormitorio vacío. El entorno debe acompañar en el duelo y reafirmar que nadie está pasando esto solo. Así como la muerte y la angustia irrumpieron con violencia en nuestras vidas, la memoria tiene derecho a conquistar el espacio cotidiano.
No obstante, no es el momento de monumentos autoritarios, sino de acoger con sobriedad y silencio la participación de la comunidad. Una reparación pública que canalice el duelo de forma austera y sentida. Una memoria auténtica, para evitar que la pena mute en rabia, sobre todo cuando se multipliquen los discursos triunfalistas. Una memoria que nos defienda del olvido que amenaza acallar la voz de los muertos. La voz que murmurarán los árboles desde el cerro Renca.

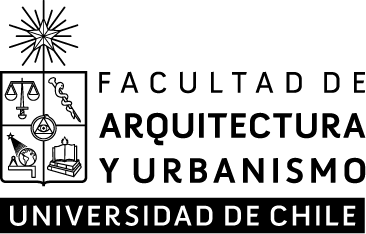

.jpeg.jpeg)
.jpg.jpg)
.png.png)