Desde antes de la República, Chile ha sido un país textil. Más allá del fast fashion y el sobreconsumo que hoy domina las redes sociales con “unboxings” o “outfits”, la industria textil chilena tiene sus orígenes en el trabajo telar de los pueblos indígenas, quienes con dedicación y paciencia confeccionaban prendas de vestir y textiles para el hogar en base a lanas teñidas con hierbas silvestres.

Pero la vestimenta no es solamente aquella ropa que usamos. “Lo textil” y la moda es más bien un “texto”, un lenguaje. Una relación entre trama y urdimbre que refleja nuestra memoria e historia como país, y también un estado de las cosas, de un mundo. Así propone Pablo Núñez, profesor del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile:
“Cuando un recién nacido viene al mundo se le limpia en todas las culturas, y se le tapa, como si la desnudez no fuera posible. Y esa relación es finalmente el lenguaje, que implica esas dos manifestaciones: implica una superficie que se muestra socialmente y donde se habita, y por otro lado, hay una experiencia interior. Entonces, en ese sentido el texto -que es el tejido- se relaciona a esas dos cosas. Es una realidad o una dimensión muy ontológica, como si fuera la forma de vivir de los seres humanos. Porque vivir para nosotros es relacionarnos con un textil: tú habitas tu ropa y después tú habitas tu casa, después tú habitas un barrio y después tú habitas un mundo. La situación es hacia arriba, en conexión con el cosmos, porque después tú habitas el universo”.

El diseñador de vestuario, periodista y Magíster de Filosofía de nuestro plantel señala que en el caso de Chile, la industria textil es un texto feroz, porque “si nos vamos bien atrás, antes que llegaran los colonos los mapuche hacían 50 mantas a la semana. Pero llegan los españoles y eso generó un texto donde empezaron a hacer 500 mantas semanales”. Posteriormente, con la Independencia “se plantea la idea de que la industria debe dejar de importarlo todo y hay que hacer tejidos, porque la gente necesita vestirse, porque aparece una vida social, aparece el texto necesario para esa relación con el mundo. En ese momento aparece toda una situación oligarca y se crean las primeras industrias con mucha población trabajadora femenina. Pero después de eso la industria empieza a crecer, empieza a desarrollarse y se empieza a exportar textil. Imagínate que exportamos a Inglaterra, nada menos. Y aparece toda una idea de desarrollo entre los años 50 y 60, un desarrollo alucinante, una industria muy poderosa. Pero viene el golpe de Estado. Y ahí empieza toda una situación, otro texto. Y algo así como en 8 años el asunto desaparece”.
Apuesta juvenil por reconfigurar la industria textil local: el caso de Desierto Vestido
Las reformas neoliberales implementadas en Chile en los 70' y 80' generaron un impacto de enormes proporciones sobre la industria textil y del vestuario, señala el profesor Núñez. En este escenario, gran parte de las fábricas debieron cerrar sus puertas, y sus empresarios se vieron presionados a transformarse en importadores textiles y de vestuario, para competir en los nuevos mercados globalizados. Sin embargo, el diseñador hoy evidencia un resurgimiento del diseño local, un nuevo “texto” particularmente de la mano de las y los jóvenes.
Y profundiza: “Otra idea es empezar de nuevo con la industria, esa idea de industria hay que repensarla, hay que reconfigurarla. Y una propuesta es ser autor. Pero otra idea es qué materiales ocupo yo siendo autor. ¿Voy a reciclar materiales? ¿Voy a utilizar materiales compostables, materiales biobasados? Entrar en esa idea de diseño circular, con el fin de transformar el mundo. Los jóvenes buscan construir mundos alternativos.
Justamente, y en miras a construir un mundo alternativo en torno a este “texto textil”, un grupo de jóvenes al norte del país está trabajando con la comunidad de Alto Hospicio para visibilizar y abordar un problema que afecta a su territorio, pero cuyo origen es de orden global: la contaminación textil en el Desierto de Atacama.


“En términos globales, la industria textil se dice que es la segunda más contaminante del mundo después de la industria energética y su proceso productivo necesita una gran cantidad de agua y químicos. Además, el 60% de la ropa a nivel mundial está compuesta de fibras plásticas. Y eso también está vinculado a la industria petrolera. Y respecto al plano nacional, Chile es el principal consumidor de ropa nueva en Latinoamérica y además es el principal importador de ropa de segunda mano en la región. Entonces tenemos dos aristas muy importantes de por qué en realidad hoy día tenemos un delta de ropa que anda circulando por ahí, que no termina llegando a nadie y termina acumulándose en el desierto. Y bueno, hay imágenes bien impactantes que dimensionan inclusive desde el espacio cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo”.
El problema de la ropa en el Desierto de Atacama no es nuevo. Hace al menos 15 años que los textiles se han acumulado en ese lugar, afectando a un total de 300 hectáreas, según señala la Secretaría del Medioambiente de la Región de Tarapacá. Tampoco es una situación que compete únicamente al territorio, más bien es la punta del iceberg de una problemática global vinculada al sobreconsumo y a la sobreproducción de prendas, enfatiza Bastias, “porque actualmente las tiendas sacan 24 temporadas de prendas anuales. Pero yo mismo he rescatado prendas de allá y me las he puesto, o sea, en términos de gusto, no hay nada escrito. Y yo creo que muchas de estas prendas evidencian que en realidad pueden ser perfectamente utilizables o reincorporadas dentro del ciclo de vida”.
Frente a esta situación vivida en el norte de nuestro país, el profesor Pablo Núñez vuelve a la idea de la ropa como un “texto” que refleja nuestra cultura y el estado de nuestro mundo, y se pregunta por los sentidos que se tejen entre sus puntos y costuras.
.png)
“Es como si fuera una pirámide, entonces nos habla de una forma piramidal de la existencia, porque además ropa puesta una sobre la otra. Entonces uno podría decir que son cuerpos. Para mí, esto es un sedimento cultural muy interesante, una costra textil en el desierto que apareció como una especie de yacimiento. Por lo tanto, habría que mirarlo como un yacimiento que tiene fetidez sin duda, pero que también tiene mucho texto, y a través del cual se puede tejer otra cosa. Entonces, es un llamado a la creatividad chilena”, sentencia el académico U. de Chile.
En una línea similar, desde la ONG Desierto Vestido han tomado distintas acciones para poner en valor estos peculiares residuos, desde reuniones con autoridades, trabajo en documentos para la política pública, educación en comunidades y colegios; y acciones de sensibilización. Todo esto, con la idea de escribir otra historia de este texto textil.
Si quieres saber más al respecto, te invitamos a revisar el capítulo 182 de Universidad de Chile Podcast. Ya disponible en Spotify, Tantaku, Apple Podcast y YouTube.

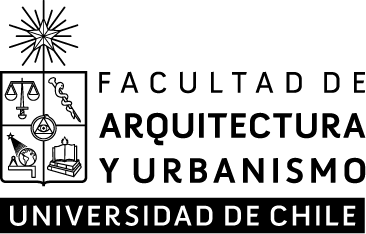
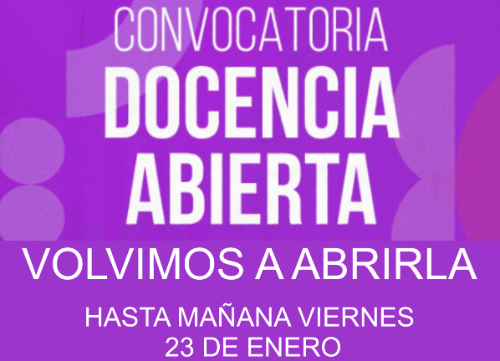


.webp)